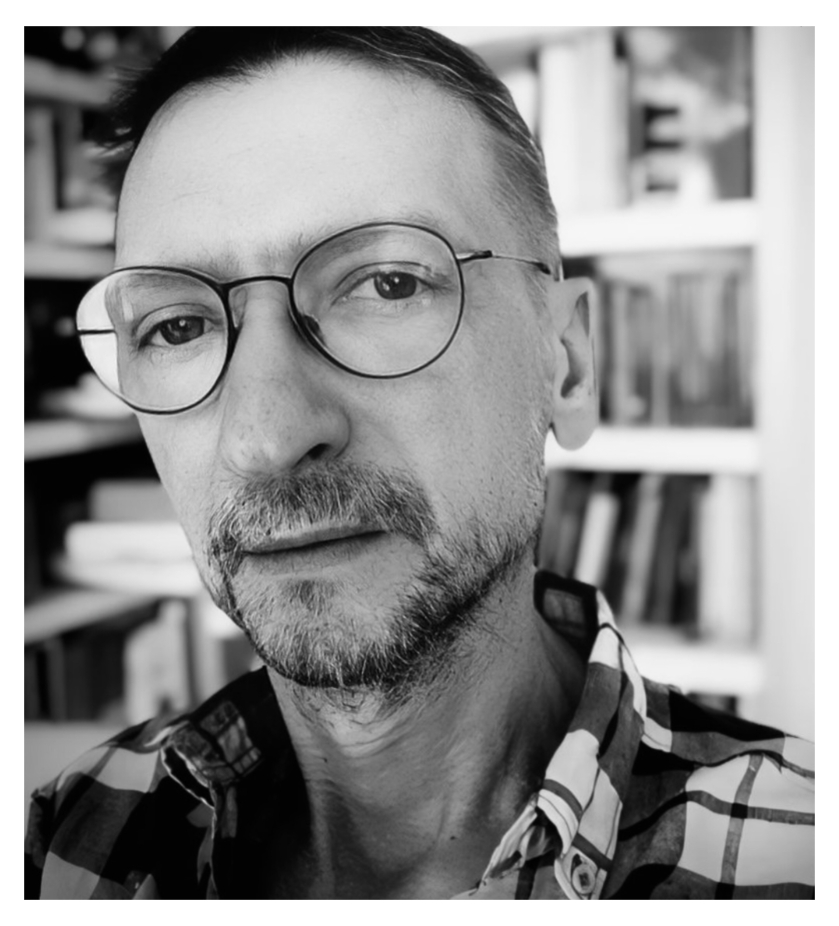
Fragmentos de El espíritu solipsista. Filosofía, normatividad, pedagogía, Buenos Aires, Prometeo, 2023.
i. Un espíritu libre no debe aprender como esclavo.
Platón, República, circa 386/370 a.c.
Un credo contra la ilusión, contra la ideología estética, contra la fantasía y el engaño. Un credo kantiano, contra la mentira. O contra el opio del pueblo, contra la metafísica, contra la pseudociencia y hasta contra el apriorismo kantiano (así, una consigna de la revolución cultural china).
ii. El lenguaje materno, el murmullo intergeneracional y todo aquello, todo el resto de las esferas que estructuran la “ingeniería del alma” (Stalin), la memoria institucional, el sistema educativo, las comunidades científicas, el aparato ideológico-mediático, la industria cultural; todo aquello, y el recuerdo de una sabiduría que no existe y que se añora: ¿acaso de tal “todo aquello” se pueda disponer como herramienta, como cálculo, como ingeniería, de Stalin o Popper?, ¿acaso una decisión, como sustituir una convención por otra, pueda cambiar una forma de vida?
iii. Mientras las desgracias se suceden, se espera oír el auténtico nombre del mundo.
iv. Y se muestra la jactancia, un modo de contemplación narcisista. Y se exhibe el jactancioso, que impone la norma de edificación de un “hombre nuevo”, quizás a su semejanza, o como una mercancía más, o más bien para la obediencia:
Nuestros tanques son inútiles cuando quienes los conducen son almas de barro. Por eso afirmo que la producción de almas es más importante que la producción de tanques … Alguien acaba de observar que los escritores no deben permanecer inactivos, que deben conocer la vida de su país. La vida transforma al ser humano y vosotros tenéis que colaborar en la transformación de su alma. La producción de almas humanas es de suma importancia. ¡Y por eso alzo mi copa y brindo por vosotros, escritores, ingenieros del alma!
Stalin, 26 de octubre de 1932
v. Irrumpe la voluntad de disipar oscuridades, la buena voluntad de explicar y predecir, y conformar comunidades expertas.
Los jóvenes educados dentro del espíritu del fisicalismo y en su lenguaje unificado, se ahorrarán muchos de los obstáculos a que estamos aún sujetos en el presente para el trabajo científico. Un individuo por sí solo no puede ni crear ni emplear este fecundo lenguaje, ya que constituye la obra de una generación; por lo tanto, aun dentro de los cauces del conductismo social, la sociología sólo será capaz de formular predicciones válidas en amplia escala cuando, dentro de todos los sectores de la ciencia, labore una generación nutrida en el fisicalismo. A pesar de que podamos actualmente observar una expansión de la metafísica, existen también muchos hechos reveladores de cómo las teorías no metafísicas se difunden y ganan incesantemente terreno, tal y como la nueva “superestructura”, erigida sobre la cambiante “subestructura” económica de nuestro tiempo.
Otto Neurath, “Sociología en fisicalismo”, 1931
vi. Los esclavos no deben aprender como hombres libres: tal el mandato eficaz en la producción de mera vida, de vidas sin forma. Un biopoder que hace miseria, agujeros negros de basura donde anidaba la potencia de hacer formas, de imaginar, de entender, de pensar, de fecundar sensibilidades atentas y cálidas. Sobre esa tierra arrasada, la política hace escuelas en villas miseria y favelas, equipa aulas y designa docentes; pero es un espectáculo sin consecuencias, es un medio sin fin: en el gueto es excepcional (individual) la salida a un afuera que no sea su extensión (se prolongan en contenedores y tachos de basura, cárceles, servicio/servidumbre doméstica y sexual, y otras expresiones de esos campos, de esas instituciones totales, de esas localizaciones de la vida humillada en los bordes y pliegues de la vida ciudadana civilizada). Esa condición de sin refugio deviene “humanizada”: la existencia queda documentada y alfabetizada, dispone de telefonía celular y recibe asistencia estatal y bendición religiosa. Mera vida, haz de recepción de derechos, de incontables derechos (puede recordarse el derecho que les asiste a ingresar a la universidad pública y gratuita), derechos que acentúan promesas de realización cuanto más prolifera la humillación, promesas en el oleaje de la anomia.
vii. En la vida dañada, la tensión entre episteme y paideia se solapa a una multiplicidad de desgarros: imagen científica e imagen manifiesta del mundo (Wilfrid Sellars), tensión también entre el lenguaje del intelectual especializado y el lenguaje ordinario, entre cierto elitismo y vanguardismo y su reverso, populismo y tradicionalismo. La verdad no se revela y establece su condición de evidencia por sí, para todas las personas por igual, la clarificación no corre un velo que persuada. Los hechos no dicen qué son o significan. La metafísica reformista no vence por su racionalidad. Y la tensión entre conocimiento y libertad, que corre contra las barreras, que corre límites, es trágica.
viii. ¿Cómo hacer sencillo convivir con palabras antípodas? Con el diálogo escrito comienza el análisis como metodología filosófica. El examen gramatical y el abordaje lingüístico aparecen con Platón. Con su acción también se registra el fracaso en la pretensión filosófica de reformar las bases del gobierno político. La filosofía, desde Platón, se vuelve extraña a los asuntos políticos (Heráclito ya había experimentado y justificado esa extrañeza). Como la polis, la filosofía también está partida. Y perduran los intentos de reformar las bases del lenguaje (salir de la caverna: clarificar el lenguaje, depurarlo de sus diversas sombras).
Con Moore siempre discutía esta cuestión: ¿Sólo el análisis lógico puede aclarar qué denotamos con las proposiciones del lenguaje corriente? Moore asentía. ¿Entonces la gente no sabe qué intenta expresar cuando dice: “Hoy está más claro que ayer”? ¿Sólo podemos confiar en el análisis lógico? ¡Qué idea más rara! ¡Sólo la filosofía me ha de aclarar qué es lo que intento decir con mis proposiciones y si he dicho algo con ellas! Naturalmente, debo entender la proposición, sin tener necesidad de conocer su análisis.
Ludwig Wittgenstein, conversación con Moritz Schlick , 17 de diciembre de 1930
ix. Filosofía, desde Platón: leer y discutir las afirmaciones de los predecesores. Educación: perseverar en las afirmaciones de los predecesores. Perseverar en lo que queda de Parménides y Heráclito, Gorgias y Antístenes, perseverar en Platón y Aristóteles, perseverar en Kant y Hegel, Schopenhauer y Kierkegaard, Marx y Nietzsche, Weil y Butler, perseverar en la tradición, de generación en generación, en las aulas y bibliotecas, en la lectura y la escritura. Perseverar: que no se empobrezca la tradición (de otro modo, las generaciones por venir quedarían arrojadas a un mundo devaluado para pensar la existencia y el mundo).
[P]orque saber, ¿es otra cosa que conservar la ciencia, que se ha recibido, y no perderla?, y olvidar, ¿no es perder la ciencia que se tenía antes?”
Platón, Fedón, c. 386/370 a.c.
x. Perseverar, entonces, con cierto escepticismo epistemológico y pesimismo ético y político. En este invierno que será sucedido por otro peor, seguir enseñando con cuidado, con atención, con calidez, seguir estudiando para enseñar mejor, seguir acompañando, seguir tal profesión de fe.
El profeta y el demagogo no tienen lugar en la cátedra.
Max Weber, “La ciencia como profesión”, 1917
xi. Atención y cautela, ánimo crítico ante los impulsos de realizar “una operación esencial”, cuya buena voluntad fácilmente toma la dirección del simulacro y puede conducir a la catástrofe.
Todos los hombres políticos, todos los moralistas, todos los idealistas que se propongan sinceramente llevar a cabo transformaciones sociales, deben tener muy en cuenta una operación esencial: la de concebir y promover nuevas formas de instrucción, de educación y de cultura. Como es sabido, todo cambio radical presupone el desarrollo de nuevos sistemas de pensamiento, nuevos “intelectos”, nuevos “valores”, nuevos modelos culturales con los que sustituir los esquemas tradicionales. Hay que plantearse, por consiguiente, la instrucción, la educación y la cultura en términos enteramente nuevos, sin pasión y guiados por un espíritu racional: así es como conseguiremos expresar, con una claridad absoluta, lo que conviene poner en práctica para acelerar una transformación coherente del hombre y del mundo en perpetua evolución.
Roberto Rossellini, Un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Escritos sobre cine y educación, 1977
xii. Es una estrella. ¿Cómo escapar de ese magnetismo que predica la “transformación del hombre y del mundo”? ¿Qué peligro acecharía más que el desborde de optimismo en la plasticidad humana? ¿Qué hacer, entonces, para alcanzar una síntesis que supere especializaciones y fragmentaciones, fetichismo y alienación? Una educación integral, demanda Rossellini:
Una educación que permita eliminar todas las ideas falsas, todos los prejuicios, todo cuanto nos aleja de la verdad, y barrer la hojarasca de sugestiones malsanas, de egoísmos, de vanidades y de celos que nos asalta. Hay que armarse de valor para huir de los equívocos, el único medio para liberarse de prejuicios y fetiches. El valor nos permitirá afrontar la realidad: los tipos de educación existentes en la actualidad, al igual que las especulaciones y los ejercicios intelectuales que hemos desarrollado, han servido para producir especialistas cada vez más refinados, para crear hombres que se apasionan por los objetos y las actividades más dispares, pero les han hecho incapaces de aprehender los conocimientos en su conjunto y, por tanto, de llegar a su síntesis. En tal estado de cosas, sin una auténtica revolución cultural los hombres no serán jamás capaces de introducir cambios radicales en nuestros conceptos sociales y económicos, en nuestros sistemas de vida.
El líder de “la” revolución cultural es recordado: Mao. Integra el panteón de una iglesia que brinda el servicio profético de guías del pueblo: platonismo o cristianismo.
xiii. No para la integración a un orden, no para la normalización: para el humanismo. El planeta entero, desde sus minerales a su biodiversidad, desde la atmósfera a grupos e individualidades humanas, ha sido víctima de una u otra modalidad de humanismo. ¡Por una educación humanista!, la consigna despierta y atrae. Más datos, más necesidad de síntesis. Con Kant, a la conquista del cielo: por la síntesis. Pero no hay síntesis última. El fin, conclusivo, busca la síntesis, pero ella se hace esquiva o queda abierta, tajeada como una tela de Fontana, en falta, espera en el umbral kafkiano.
xiv. ¿Ya no más estrella de la redención o principio esperanza? Aún es tiempo de evitar nuevos agujeros negros. Desde la obra de Marx, donde el proletariado aparece como un nuevo Cristo, hasta el feminismo que testimonia a las mártires del falocentrismo, y entre ellos Auschwitz como paradigma: aquí la interrogación es grave, viene de atrás, de muy atrás: ¿qué sabe el esclavo?, ¿qué aprender de la desgracia (malheur, en Weil), ¿qué enseñan las víctimas?, ¿cómo trazar imperativos que aprendan de los fracasos de las “viejas” humanidades para que las “nuevas”, de generación en generación, fracasen mejor, imperativos incondicionales, radicales y mínimos, sustancialmente negativos, críticos y cautos, atentos al dolor, a las humillaciones?
Claudio Martyniuk