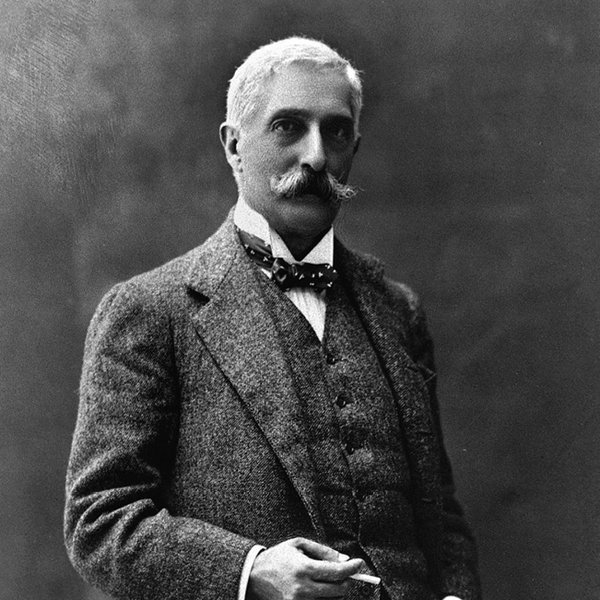
Cuando la ciudad se anima y las multitudes se alegran, pienso en el campo lejano, allá abajo, detrás del mar azul, entre los montes. Pienso en los senderos verdes, en la fragancia de los setos, en las alondras bajo el sol, en la melodía solitaria que viene del terruño, monótona y triste como el recuerdo de otras patrias.
Pienso en aquella hora dulce del atardecer, cuando el rayo último dora las nieves de la montaña, el humo de los cortijos se extiende por el cielo, los cencerros de la tropa resuenan en el litoral y el campo se esconde de a poco en la noche.
Pienso en esa hora calurosa de julio, cuando el grillo canta en los rastrojos su canción de la hora silenciosa, el sol inunda la llanura calcinada y parece como si el cielo, oscuro de calor sofocante, pendiera sobre la tierra. Pienso en las noches profundas, en las luciérnagas enamoradas, en el coro de los vendimiadores, en el rumor lejano de los carros que desfilan con olor a heno, en los matorrales inmóviles y negros como un espectro bajo el rayo misterioso de la luna.
Pienso en las largas noches de invierno, barridas por el viento y los chaparrones; en los árboles que gimen en los temporales y silban cuentos de hadas que nuestros seres queridos, con una sonrisa, escuchan apiñados bajo la lámpara del hogar.
Pienso en mi infancia, que parece haber transcurrido entera en esta extensión renombrada. En esas colinas, cerros, caminos… En el arbusto donde marqué mi primer amor a los trece años, cuando todavía no conocía otros dolores que no fueran los de mi fantasía. En la fuente por la que pasó tanta gente que venía de tan lejos, y en cómo moría el sol de otoño el día que nos vimos por última vez. Aquel rayo de luz me apretó el corazón y me hizo experimentar, sin saber por qué, la angustia ambigua que tienen los días despreocupados de la infancia, cuando presentimos las amarguras de la vida, como si se tratara de una dulzura equívoca y dolorosa.
Ahora que sé lo que es el dolor, el que clava las uñas en la carne y aprieta fuerte el corazón —el mismo que, cuando la muerte asedió mi casa, devoró mis lágrimas, ideas y sentimientos—, sigo pensando en aquellas escenas sosegadas que, en la hora terrible de la angustia, volvieron irónicamente: la tapia de la fuente donde nos sentamos con quienes ya no están, el césped que cedió bajo sus pasos o las piedras donde descansaron.
Quemado por el sol y renacido en la lluvia, el césped ha muerto y vuelto a nacer muchas veces. Cuando los nuevos brotes han reverdecido junto a los setos, en los bellos días de abril, ¡no han sabido nada de ustedes, mis queridos amigos!
Yo, que todavía estoy, pienso en que el césped no es más el mismo, que las piedras siguen ahí, que ustedes pasaron por estos lugares. Y pienso en otro césped: el que brota y muere en las piedras de sus tumbas. Cuando me acuerdo que el tormento ya no es tanto, que cada desgarro cicatriza en el tiempo del alma, me llega un desánimo amargo, la sensación desolada de la nada de las cosas humanas… Pienso en que no dura ni siquiera el dolor, y entonces quisiera acostarme en aquel pasto, bajo los arbustos, también yo en el sueño, el gran sueño.
“Passato!”, tomado de Tutte le novelle (volume secondo). La Spezia, Fratelli Melita Editori, 1988.
Traducción de Nicolás Caresano