
El idiota literario, el sordo, nunca no percibe –no “escucha”– en términos de blanco/negro. Lo malo, para el idiota, es siempre demasiado malo –y lo bueno, claro, demasiado bueno. Lo que no entró un día, allá lejos, cuando daba sus primeros pasos como lector y todavía no era un idiota consumado, no va a lograr entrar jamás, y lo que ya entró se le instala para siempre en el centro de sí mismo, destronándolo, bloqueándole el oído, comiéndole la lectura –y, si el idiota escribe: robándole la voz.
El idiota literario nunca cambia, no quiere cambiar, no le interesa moverse ni un ápice del lugar en el que un día decidió hacerse la casita de la lectura. Si escuchara, y sobre todo si se escuchara, podría reconocer su propia voz susurrándole en la duermevela (¡el susurro del lenguaje!): ¿para qué cambiar si estoy a mis anchas donde estoy, sabiéndolo todo? Porque el idiota sabe todo, qué decir. No solo sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, sino también lo que siempre le va a gustar y lo que nunca va a gustarle.
Podría, dije, el idiota, reconocer esa voz, su voz. Pero no llega tan lejos, no puede. Ningún atisbo de que es un idiota, el idiota. Y ahí va, entonces, fiel a su idiotez, infatuado, dividiendo la larguísima historia de la literatura toda con su sordera altisonante, definitiva. Sin embargo, su épica –todo idiota tiene su épica– mueve a risa, es inofensiva, no asusta a nadie. Es una épica involuntariamente cómica, farsesca, de papel maché. Lo que no implica, sin embargo, que no moleste, que no joda, como se dice, con su épica, muy por el contrario: si hay algo que sabe hacer el idiota, aparte de no-leer leyendo, es joder con su maniqueísmo estridente –con su literalidad. Y así como sabe joder, odia. Odia muchas cosas, el idiota, pero lo que más odia es no ser siempre el mismo idiota que todos los días pone –previsible, soporíferamente– a los buenos de siempre en el santoral y a los malos de siempre en la lista de los pecadores –los ilegibles.
Pasan los años, así, las décadas, incluso, pero su juicio –su operación– sigue firme, incólume, jamás envejece (solo para él, claro; el otro, en cambio, bosteza cada vez que lee o escucha la “épica” del idiota). Una idiocia del oído, por decirlo así, la de esta figura tan extendida, tan común en los círculos literarios; idiocia que no tiene que ver con la genética, con taras de nacimiento –o sí: pero no voy a hablar de eso ahora. Más bien un aprendizaje, lo del idiota. Capas y capas de idiotez acumuladas con los años –voluntariamente.
Podría llenar páginas con el idiota –el idiota es una cantera inagotable, además de un motivo amenísimo–, pero ya es hora de bajar de la rama y de abordar mi tema: James Joyce y Virginia Woolf. Bien. En la valoración estética, comparativa, o comparada, como se decía antiguamente, de los que, al menos para mí, son los dos más grandes escritores en lengua inglesa del siglo XX, el idiota literario juega un papel fundamental. Habiendo leído u hojeado los libros de uno y de otro, habiéndolos sopesado –o ni siquiera–, toma partido. No lo puede evitar. Lo siente como una coacción. Lo mismo, aunque por razones tal vez diferentes, le pasa con otros escritores. Con Proust y Céline, por ejemplo, dos escritores “antagónicos”, muy distintos. Con Proust y Faulkner, sin embargo, no tiene ese problema: casi siempre le gustan (o no le gustan) los dos –muchas veces, como dije, sin siquiera haberlos leído: el idiota, de más está decirlo, es casi siempre un holgazán.
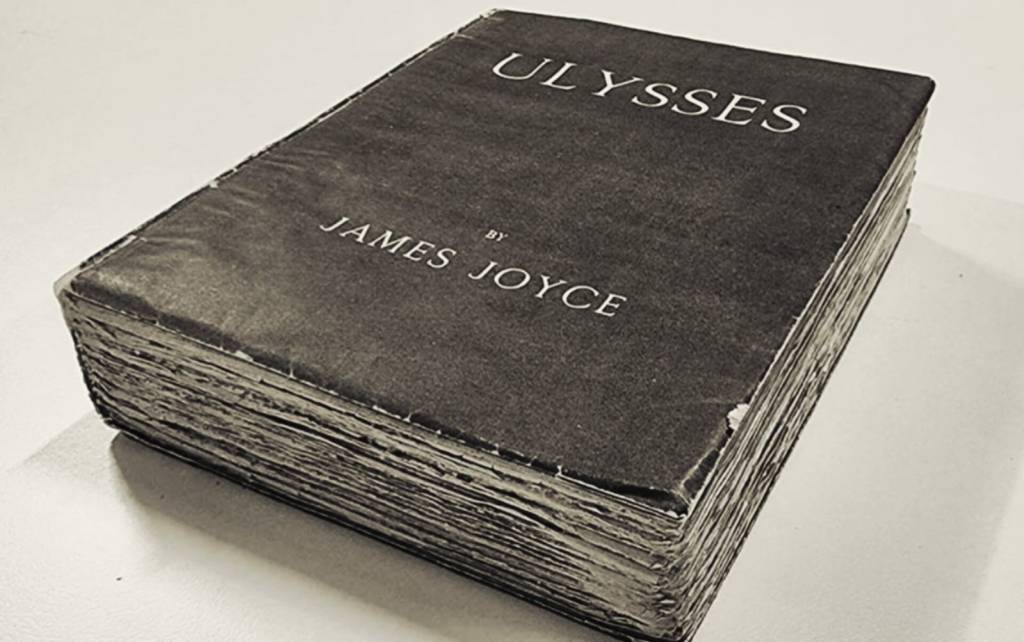
En el caso de Joyce y Virginia Woolf, decía, a raíz de los comentarios negativos sobre Ulysses que Woolf hizo en su diario, y quizás también a raíz del rencor histórico de los irlandeses contra los ingleses, que se remonta a las carnicerías de Cromwell, y del menosprecio y la condescendencia de los ingleses para con los irlandeses, el idiota se siente entonces fatalmente conminado a elegir un bando. ¿Joyce o Virginia Woolf? ¿Irlanda o Inglaterra? ¿La sátira irlandesa o el wit inglés? Se debate, el idiota. Tiene que elegir. No puede leer a los dos. Es uno u otro, blanco/negro, amigo/enemigo. Incluso Anthony Burgess, el gran escritor inglés que, claro, no era ningún idiota, cae un poco en la trampa de la estúpida disyuntiva. En un texto de 1991, que posee varias inexactitudes, titulado “Para entender a Virginia Woolf”, publicado en El País de España (desconozco si es un artículo original o una traducción de uno publicado previamente en un medio británico), escribe: “Ulysses tiene toda la honestidad de una creación masculina que reconoce la importancia de los aspectos más groseros de la vida del cuerpo. En Virginia Woolf, el espíritu vuela sobre el esperma y la orina. Esto constituía una limitación, impuesta menos por su sexo que por su buena crianza. Era demasiado señora como para permitirse recoger en sus obras los olores del callejón de la parte de atrás o las inmundicias de los albañales”. Y más adelante: “Virginia Woolf es la novelista femenina por excelencia. Su sensibilidad es exquisita, pero a un varón ordinario como yo le gustaría arrastrarla a un tabernucho para celebrar una orgía nocturna. A algunos de nosotros nos parece que sus novelas constituyen una difícil andadura debido a la enorme cantidad de espacios de la vida que dejan fuera. Para las mujeres de letras, Virginia Woolf se ha convertido en una santa matrona. Ha dejado como legado una especie de biblia literaria titulada Un cuarto propio”. Es cierto que también la elogia, y que termina su artículo diciendo: “Si yo encuentro sus novelas difíciles de leer, esto expresa mis propias limitaciones, no las suyas. Virginia Woolf es uno de los creadores del alma moderna”; sin embargo, a la hora del balance, la “honestidad” la pone de un lado (de Joyce, de lo “masculino”, lo “ordinario”), y las “limitaciones” del otro (de Woolf, de lo “femenino”, lo “exquisito”). Las novelas de Woolf son de “difícil andadura” y ella era “demasiado señora”. Dejando de lado el poco feliz “arrastrarla a un tabernucho para celebrar una orgía nocturna”. Ningún escándalo, de mi lado, ningún grito en el cielo. Vade retro. Los safaris morales, sobre todo al pasado, son lo más idiota que se pueda concebir. Lugares comunes, simplemente, para decirlo rápido, lo de Burgess. Que por otro lado, por si hiciera falta, podrían ser fácilmente desmentidos con la lectura de ciertos libros de Woolf. De Orlando, por ejemplo, un libro sterneano, “irlandés” –Virginia Woolf, como Joyce, amaba el Tristram Shandy de Sterne–, que, curiosamente, Burgess no menciona en su nota. En fin.

Hasta los años 70, cuando cambiaron los vientos y las mujeres, sobre todo las feministas, empezaron a polemizar en sus lecturas con los carcamanes de Oxbridge, el consenso para con la obra de Virginia Woolf fue, cuando no negativo, siempre condescendiente. “Fría”, “cerebral”, “elitista”, “aristocrática”, “arrogante”, “difícil”, etc., etc. Arnold Bennett la llamó burlonamente, no sin algo de acierto, “La Suma Sacerdotisa de Bloomsbury” (The High Priestess of Bloombury), y J. B. Priestley llegó a decir que Woolf pertenecía a la clase de “damas tremendamente sensibles, cultivadas, inválidas con la vida resuelta”. (“Vida resuelta” que no estaba, a decir verdad, tan resuelta que digamos, ya que la dama “tremendamente sensible” terminó, como se sabe, arrojándose al río Ouse con los bolsillos de su tapado llenos de piedras). La falta de realismo y de “verosimilitud” de sus libros –“sus personajes tienden a pensar y sentir parecido, a ser los estetas de un mismo conjunto de sensaciones; de hecho, piensan y sienten y expresan sus pensamientos y sentimientos de la misma forma en que Virginia Woolf lo hace en su obra de no ficción” (Walter Allen); “no era una creadora, no podía imaginar ni crear un ser humano que no fuera exactamente como ella” (Frank Swinnerton)– fue el principal sonsonete de las críticas que le hacía ese filisteísmo letrado que, al igual que su padre Leslie Stephen, siempre despreció -los llamados middlebrows: esos que escriben libros que “no están bien escritos, pero tampoco mal escritos”, que “no son apropiados pero tampoco inapropiados”, que no son “ni una cosa ni la otra”, libros por los que Woolf sentía un rechazo especial. Vale aclarar, sin embargo, que ella también pegaba, claro. Muchas veces, incluso, era ella la que iniciaba las polémicas. No le faltaban wit ni inteligencia para desmontar las imposturas de los bombines de mármol de la literatura inglesa del presente y del pasado. Parte del odio que le tenían venía por ahí. Dejando de lado los elogios de su marido Leonard, que nunca dejó de alentarla con respecto a sus libros, y los de sus amigos más cercanos (casi todos gays) del grupo de Bloomsbury, no conozco elogios “masculinos” (para decirlo con el “varón ordinario” Burgess) que se le hayan hecho en vida. Tal vez existan, pero no lo conozco. A diferencia de Joyce, incansable y hábil orquestador de maniobras de autobombo para ser percibido como el “genio” que en realidad era, y que, entre otras cosas, en parte gracias a ello, no dejó nunca de recibir elogios de propios y extraños –y críticas también, por supuesto, pero que estaban casi siempre atravesadas de una sordera tan estúpida y pacata que para Joyce funcionaban como elogios–, la que quizá sea el mejor escritor inglés del siglo XX, a pesar de los “privilegios” que siempre se le atribuyeron, no tuvo el respaldo más que de su círculo íntimo.
Pero los hombres no fueron los únicos en criticar a Virginia Woolf. Siguiendo la línea de los ataques iniciados por Bennet y Priestley, Quennie Dorothy Leavis, la mujer del crítico inglés F. R. Leavis, la tildó de “ocioso parásito social”, por ejemplo. Un insulto, por cierto, no solo ridículamente fechado sino bastante idiota –para no olvidar a los idiotas. La crítica más aguda y fructífera, por las consecuencias que va a tener con respecto al devenir de la escritura de Virginia Woolf, se la va a hacer Katherine Mansfield, su futura amiga. En una reseña de Night and Day (1919) en la revista The Athenaeum, escribió que la novela era “un Jane Austen aggiornado [a Jane Austen up-to-date], un barco llegando a buen puerto, indiferente, con un aire de tranquila perfección, sin ningún indicio de haber hecho un viaje peligroso –sin ninguna cicatriz”. Terminaba la reseña diciendo: “Pensábamos que este mundo había desaparecido para siempre, que era imposible encontrar en el gran océano de la literatura un barco que desconociera lo que había estado sucediendo”. “Lo que había estado sucediendo” no es solo la Gran Guerra –ninguna señal en Night and Day del horror de los trincheras y de los quince millones de muertos– sino también los relatos de Chéjov y las novelas de Dostoievski, cuyas primeras traducciones al inglés empiezan a aparecer en Inglaterra en torno a 1910. En los relatos que escribió de forma paralela a la novela, que van a reunirse dos años más tarde en Monday or Tuesday, Woolf ya había empezado a abandonar la “tranquila perfección”, la “ausencia de cicatrices” (de costuras), pero todavía no se había animado a volcar esas innovaciones a la escritura que consideraba “importante” –la novela. Después de que Leonard leyera Night and Day y la describiera como una novela “melancólica”, ella escribió en su diario que “el proceso de descartar lo viejo, cuando uno no tiene idea de lo que colocar en su lugar, es triste”. Le daba “tristeza” dar el paso que tenía que dar para dejar atrás el mundo victoriano del venerado padre Leslie, muerto quince años atrás, y escribir libremente. Sobre todo en relación con la forma. “Ustedes verán cuán profundamente siento la falta de convenciones”, escribió en “El señor Bennett y la señora Brown” (1924), “y cuán serio es este asunto cuando las herramientas de una generación no sirven para la otra”. Y dos páginas más adelante: “En estos momentos, a mi juicio no nos hallamos en estado de decadencia sino que nuestro mal estriba en carecer de un código de comportamiento y modales que tanto el escritor como el lector acepten”. En eso, Joyce, el eterno artista adolescente, el juguetón amante de los saltos al vacío, estaba en las antípodas.
En una carta de 1922 a su amiga Ethel Smyth, Woolf va a decir: “Estas pequeñas piezas de Monday or (and) Tuesday fueron escritas como una diversión; eran los premios que me permitía después de que había hecho mis ejercicios en el estilo convencional. Nunca olvidaré el día en que escribí ‘The Mark on the Wall’ de un tirón. ‘The Unwritten Novel’ fue el gran descubrimiento, sin embargo (…) cuando descubrí el método –el de Jacob’s Room, Mrs. Dalloway, etc.– temblé de emoción; y luego entró Leonard, y bebí mi vaso de leche, y oculté mi emoción, y escribí otra página de la interminable Night and Day (que algunos dicen que es mi mejor libro)”. Su “mejor libro” se convertirá, con los años, en su peor libro –para 1932 ella misma la considerará una novela “muerta”. Pero es lo de menos. Lo importante acá es esa diversión que ella encontraba cuando no escribía tomándose en serio, “para la eternidad”, digamos, sin pensar en los resultados –la experiencia como único fin, olvidando los “frutos” y el ojo hostil. Ahí está el germen de la gran literatura que va a venir después.

La crítica de Mansfield la va a afectar. Sin embargo, una vez asumido el golpe, una vez reconocida la áspera verdad de que Night and Day era, al fin de cuentas, una novela bastante convencional, sobre todo si se la comparaba con lo que en ese entonces otros escritores, como Joyce o la misma Mansfield, ya estaban escribiendo, Woolf va a dejar de una vez y para siempre el realismo de sus dos primeros libros –retomándolo solo esporádicamente, como otro tipo de “diversión”, en sus holiday books (John Lehmann).
En abril de 1919, unos meses antes de la publicación de Night and Day, va a publicar en The Times Literary Supplement “Modern Novels”, un artículo que va a ser reunido unos años más tarde en The Common Reader I (1925) con el título “Modern Fiction”. Es un texto anterior al célebre “El señor Bennett y la señora Brown” (1924), el ensayo en el que se distancia de las experimentaciones de Joyce y T. S. Eliot, y que, junto con las también célebres entradas del Diario de una escritora, va a terminar creando esa suerte de leyenda negra de su animosidad contra Joyce, y particularmente contra su Ulysses. En “Modern Novels”, en cambio, al tiempo que, en un tono de pelea, de manifiesto, carga contra H. G. Wells, Arnold Bennett y John Galsworthy, escritores “materialistas” que “se ocupan del cuerpo y no del espíritu” y a quienes la “narrativa moderna” precisa darles la espalda, escribe: “La vida no es una serie de lámparas seriamente dispuestas; la vida es una aureola luminosa, una envoltura semitransparente que está a nuestro alrededor desde el principio de la conciencia hasta el fin. ¿Acaso la tarea del novelista no es expresar este espíritu variable, desconocido y sin límites, sea cual fuese su complejidad, sean cuales fueren sus aberraciones, evitando mezclar, en la medida de lo posible, cuanto sea extraño o externo a este espíritu?”. Pero eso no es todo. Un poco más adelante, como ejemplo de esa narrativa moderna que debía dejar atrás el lastre realista de los viejos escritores eduardianos, va a nombrar a Joyce, de quien, dice, haber leído el Retrato del artista adolescente y los fragmentos de Ulysses que, a instancias de Ezra Pound, estaba publicando por ese entonces The Little Review, la revista de Margaret Anderson. “En comparación con aquellos que hemos llamado materialistas”, escribe, “el señor Joyce es espiritual, busca revelar, a toda costa, los temblores de esa recóndita llama interior, y con el fin de expresarla prescinde con total valentía de cuanto le parece ajeno a su empeño, tanto si se trata de verosimilitud como si se trata de coherencia (…) la escena del cementerio, por ejemplo, con su brillantez, su sordidez, su incoherencia, sus súbitos destellos de significado, llega, sin la menor duda, tan cerca del meollo de la mente que, por lo menos después de la primera lectura, es difícil no calificarla de magistral. Si queremos la vida en sí misma, aquí la tenemos”. La vida, así, como la supieron “captar” los rusos (“Si queremos comprender el alma y el corazón, ¿dónde encontraremos una comprensión de profundidad comparable a la de los rusos?”), particularmente Chéjov, el padre del relato moderno, sin “argumento”. Esa fascinación por los rusos, y por Chéjov en particular, es algo que va a compartir con Joyce. En las Conversaciones con Arthur Power, que fueron publicadas en 1974 pero tuvieron lugar en los años 20, Joyce le va a decir a Power algo a lo que posiblemente Virginia Woolf no le habría cambiado ni una coma: “El escritor de esta época que más admiro es Chéjov, porque introdujo algo nuevo en la literatura: un sentido dramático opuesto a la idea clásica de que una obra debe tener un comienzo, un nudo y un desenlace perfectamente definidos. Las obras de Chéjov carecen de un comienzo, un nudo y un desenlace como tales, consisten en una acción continua: vida que fluye en el escenario y después se desvanece sin que nada se resuelva. En las obras de otros uno percibe artificio y teatralidad: gente anormal que hace cosas anormales; pero en el caso de Chéjov, todo es tan tenue y sutil como en la vida misma”.
Y después está lo que todo el mundo sabe: las críticas a Joyce. Primero en su diario, escritas por la misma época en que estaba terminando Jacob’s Room, uno de sus grandes libros; cito algunas: “Debería estar leyendo Ulysses, & preparando mi caso a favor o en contra. He leído 200 páginas hasta ahora – ni un tercio; & me han divertido, estimulado, encantado, interesado los primeros dos o tres capítulos – hasta el final de la escena del cementerio; & luego desconcertada, aburrida, irritada, & desilusionada como si estuviera ante un inquieto adolescente que se aprieta los granitos. Y Tom, el gran Tom [Eliot], ¡lo pone a la par de Guerra y paz! Me parece un libro iletrado, vulgar: el libro de un obrero autodidacta, & todos sabemos lo desesperantes que son, lo egoístas, insistentes, crudos, sorprendentes & en definitiva nauseabundos. Pudiendo comer la carne cocida, ¿por qué comerla cruda?” (16 de agosto de 1922); “Ulysses me gusta cada vez menos – es decir cada vez me resulta menos importante; ni siquiera me preocupo conscientemente en descifrar sus significados. Gracias a Dios, no tengo que escribir sobre él” (26 de agosto de 1922); “Terminé Ulysses y me parece que es un tiro fallido. Creo que tiene su genialidad, pero de la peor clase. El libro es difuso. Es desagradable. Es pretencioso. Es vulgar, no solo en el sentido convencional, sino en sentido literario. Un escritor de primer nivel respeta demasiado escribir como para ser complicado; llamar la atención; hacer malabares” (6 de septiembre de 1922). Las críticas continúan dos años después en “El señor Bennett y la señora Brown”, en donde va a decir: “la gramática [en Ulysses] es destrozada y la sintaxis desintegrada, al igual que un muchacho que pasa el fin de semana en casa de su tía destroza el parterre de geranios revolcándose en él, impulsado por la desesperación que el desarrollo de las solemnidades dominicales le causa (…) si leemos al señor Joyce y al señor Eliot, quedaremos impresionados por la indecencia del primero y por la oscuridad del segundo. La indecencia del señor Joyce en su Ulysses me parece la consciente y calculada indecencia del hombre desesperado que considera que a fin de poder respirar debe romper las ventanas. Hay momentos en que, después de haber roto la ventana, es magnífico. Pero qué desperdicio de energías… Y, a fin de cuentas, qué aburrida es la indecencia (…) Y algo parecido pasa con la oscuridad del señor Eliot. Creo que el señor Eliot ha escrito algunas de las más bellas líneas, aisladas, que cabe encontrar en la poesía moderna. Pero cuán intolerante es con respecto a los antiguos usos y maneras sociales”. Por ese entonces ya se encontraba escribiendo Mrs. Dalloway, su libro más joyceano.

Por último está el rechazo de Ulysses por parte de los Woolf, la tercera pata de la leyenda negra. ¿Por qué lo rechazaron? Por dos razones. En primer lugar, por cuestiones técnicas: “En junio de 1918 se entrevió de nuevo la posibilidad de publicarlo de manera menos irregular”, cuenta Richard Ellmann. “Roger Fry sugirió a Harriet Shaw Weaver [editora de The Egoist y mecenas de Joyce], que fuera a ver a Leonard y Virginia Woolf y que tratara de convencerlos para que publicaran el libro en Hogarth Press. Los Woolf tuvieron sin embargo que decirle que no iban a poder publicar el libro porque, con su imprenta manual, iba a llevar dos años, pero le aseguraron, tras leer los primeros cuatro capítulos, que estaban muy interesados en él”; y al mismo tiempo, la publicación de un libro de la extensión de Ulysses, al superar las capacidades técnicas de la Hogarth Press, “debía realizarse con imprenteros profesionales, y existía la posibilidad de no encontrar uno que se animara a imprimir al libro, ya que todos los que había consultado Leonard insistieron en el riesgo de ser llevados a juicio por ‘obscenidad’” (Quentin Bell). O sea: razones prácticas, simplemente, sentido común. No hay dudas de que, al menos en un primer momento, los Woolf estuvieron realmente interesados en publicar el libro.
Joyce, por su lado, nunca mostró interés por Virginia Woolf –tampoco, de paso, por Gertrude Stein, a quien nunca visitó mientras vivió en París. Con la única escritora con la que tuvo cierto tipo de amistad fue con Djuna Barnes. Odiaba a las mujeres intelectuales, a las bluestockings, como se les decía en el siglo XIX. Se lo dijo a su amiga Mary Colum. Su mujer, Nora Barnacle, y en cierto modo Molly Bloom, encarnan como pocas el modelo de las mujeres que le gustaban, o por lo menos el de las mujeres con las que mejor se llevaba –modelo totalmente opuesto, claro, al de la mujer culta y sofisticada que representaba la inglesa Virginia Woolf.
Así las cosas. Esa es, en resumidas cuentas, la historia literaria entre el autor de Ulysses y la autora de Las olas. Una historia unilateral, si se quiere –o no tan unilateral: depende de cómo se miren las cosas. Nunca se conocieron en persona, de más está decirlo. Tal vez mejor así: no se hubieran entendido. Después de la muerte de ambos en 1941, vinieron los idiotas de los que hablé al comienzo, que, en lugar de escuchar las afinidades y las diferencias entre uno y otra, de adensar el misterio de esa relación puramente literaria, se dedicaron a empequeñecerlo todo –a vulgarizarlo– con su sordera y su no-lectura. Nada más lejos de cómo fueron las cosas. Y por otro lado, ¿por qué elegir? Me niego a elegir entre uno y otra. “Un gusto genuino”, escribió T. S. Eliot, “es siempre un gusto imperfecto”. No podría estar más de acuerdo.
Ph / James Joyce y Virginia Woolf
Debe estar conectado para enviar un comentario.